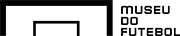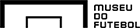De Francesco Jordani Rodrigues
Muchos años después, frente al pelotón de jugadores brasileños, el concejal Aureliano Guenría había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el infierno. Sería el día de la coronación de la selección chilena, el eterno 13 de junio de 1962, en el tablado del Estadio Nacional. “El velódromo que rodea la cancha ha sido removido para el Mundial”. A su hijo le dijo el viejo Guenría, maravillado.
“¡Con Eizaguirre, Contreras y Tobar, somos imbatibles!” La voz del padre recitaba los nombres de los jugadores, dando a cada uno especial entonación, en el hilo del tiempo entre el acceso y el centro del campo. “Después de la batalla contra Italia, hijo, ¿qué nos impide soñar?”, recordó, absorbido por ese momento de aprehensión, haciéndose cargo de la pregunta de su padre. Aureliano se echó a reír contenido, allí, de nuevo niño, para siempre en el séptimo círculo de la Avenida Grecia, ante el asombro de la delegación municipal. Aureliano Guenría Márquez, concejal de la capital chilena, recientemente ascendido a secretario del Departamento de Deportes de Santiago, no era dado a la risa.
El niño de entonces dejó parte de la alegría a los nueve minutos del primer tiempo de la semifinal del Mundial. Enviado de las profundidades de la oscuridad, un delantero amarillo respondía por un extraño apodo, tenebroso nombre de algún monstruo de los trópicos: Garrincha. El número siete caminaba lentamente por la derecha del campo. Así ciertamente se hacía olvidar el tramposo. Sin embargo, cuando agarró la pelota, ¡qué fascinación dantesca! El tiro — un petardo —, el regate, fractura en el tiempo-espacio, y las piernas torcidas (paréntesis de una historia prohibida)… Sacudido por recuerdos falsamente apaciguados, Aureliano intentaba comprender por qué, allí, de nuevo.
“Todo es una cuestión de levantar el ánimo, hijo.” El padre lo tomó por el hombro y trajo a Aureliano contra el pecho, mientras el ángel torcido marcaba el segundo gol. Bajo las alas paternas, el niño sintió una esperanza fugaz: Toro anotó al final de la primera parte. En la segunda, los equipos cambiaron de lado y Aureliano pudo enfrentarse al monstruo. Era la bestia en persona. La boca aspirando todo el aire caliente de la tarde, los brazos cortos y las piernas gruesas y arqueadas, un dinosaurio invadiendo la Plaza de Armas, regateando a las tropas para adentrarse en las cordilleras. En el córner, Garrincha cortó el balón como a una naranja y Vavá acertó el tiro fatal. El papá y el hijo se fueron antes del 4 x 2.
Al recibir a la delegación de la selección brasileña, Aureliano camina por el césped del Estadio Nacional reviviendo recuerdos dolorosos. Su padre, José Aureliano Guenría Márquez, está allí en espíritu: “¡Ánimo, hijo!”. Aureliano saluda a los atletas con chalecos verde y amarillo con un firme apretón de manos, les desea una suerte amarga, hasta el punto de confesar: “¡Pero que gane Chile!”, lo que provoca incómoda y especial atmósfera. Se enorgullece de su vivacidad, desbordamiento implacable del pasado. Al alejarse del pelotón, sin embargo, se detiene un poco más para mirar, por última vez, si aún habría piernas tan arqueadas, prehistóricas.
Cuando las vio, era, de nuevo, tarde: el dinosaurio todavía estaba allí.
4º ao 20º lugar no Concurso de Crônicas e Contos do Museu do Futebol 2025